Naturaleza, Emerson
Emerson, con su trascendentalismo
un punto voluntarioso, pues requiere de una especial disposición –la
mirada, el espíritu infantil, cierta fe en la unidad–, ofrece una
cabaña, un aliento, un sentido. Esta es su religiosidad, pulida y
estilizada, casi pomposa en su humildad. Un encantamiento de imágenes
levanta el edificio de la trascendencia: lo crea. Nos auxilia con una
emoción que no deja de ser esa pirueta de la autoayuda, su número
verbal es un suave ciclón que tiene efectos de curandero en los
espíritus curables, es decir, los indefensos. Emerson como marca,
como gurú, como farmacopea de santidad. Una corrupción amable del
mundo para el mundo. Uno está siempre tentado, expuesto al canto de
sirena. Compulsivos por naturaleza, agradecemos cualquier leve brisa
de optimismo. Nuestra India fácil, parafraseando a Cioran, que
ahuyente la sospecha de que esto es lo que hay, que un trozo de
madera es un trozo de madera y que lo demás es sugestión, impulso
de ver lo que nos gustaría que hubiera.
A Emerson podemos agradecerle
tanto como reprocharle. Como a un padre. Al decir: «Nada divino
muere. Todo lo bueno se reproduce eternamente», nos está clavando
un aguijón cuyo beatífico elixir nos seduce igual que a aquellos
lotófagos pero con un matiz: no para olvidarnos de la patria, sino
para ser la patria. Nuestro placebo, que no veneno, es aquí esa
abstracta intuición de la unidad («unitarios del mundo unido»), la
gracia universal a la que remite cualquier manifestación de la
belleza. La inversión resulta un estimulante tanto en lo afectivo
como en lo intelectual: no es el hombre el que existe para el mundo,
es el mundo el que existe para el hombre, «para que el alma pueda
satisfacer el deseo de belleza». La creación natural y la creación
artística son la gran obra suprema. ¿De quién? ¿De Dios,
entendido como autor último de una ficción monumental? ¿El
universo es un titánico ejercicio de escritura? En estas estamos
mientras nos dedicamos a esa cotidianidad inaplazable. Nuestros
quince minutos diarios de Emerson, ya sea para mostrarle gratitud o
para reprenderle tímidamente, como se reprende a un niño su niñez.
El anhelo de un sentido. Este es
el mal que aqueja a nuestro admirado Emerson, de quien tomamos un
brebaje de esperanza. Su concepción del mundo natural como
simbolismo de lo sobrenatural nos devuelve un aliento perdido: «No
son solo las palabras las que son simbólicas, son las cosas las que
son simbólicas». Es una cura momentánea que agradecemos como el
haz luminoso en una oscura habitación. Tan dotado para la frase
ocurrente («los
elementos ofendidos… fríamente les pedimos un potaje, no su
amor»),
la verdad rescatada y ofrecida al mundo, un antecedente noble del
elegante estilo aforístico que hemos reventado y descuartizado
sometiéndolo a la degradación del producto de consumo: una taza de
Mr Wonderful o un azucarillo junto a la taza. Emerson tenía claro
que la naturaleza esconde una moral («¿Qué
es una granja sino un mudo evangelio?»)
y que el lenguaje participa de esa comunión con la belleza y la
verdad. Y su inseparable derivado: la bondad.
Emerson bien podría apadrinar
los (no tan) actuales movimientos naturalistas, el neo-ruralismo y su
ética del bosque como búsqueda en la entraña, y como forma de
deshacerse de la cáscara convertida en magistral escoria. Ante el
asfixiante nudo con que nos hemos oprimido el cuello, aquí tenemos
una expresión sencilla de la dignidad humana, esa que encuentra su
plenitud en la unidad del hombre con la naturaleza y del hombre
consigo mismo. Construir un mundo propio hecho de poesía y fábulas,
es decir, con hechos comunes, atendiendo a esa mitad olvidada, más
allá del entendimiento, “la naturaleza como un apéndice del
alma”. No es necesario comprarse un Buda en un bazar ni tatuarse un
triángulo equilátero en el brazo, ni siquiera hacer mandalas como
un poseso. Emerson nos dice que es menos aparatoso y que, como
siempre, el camino está dentro de nosotros.
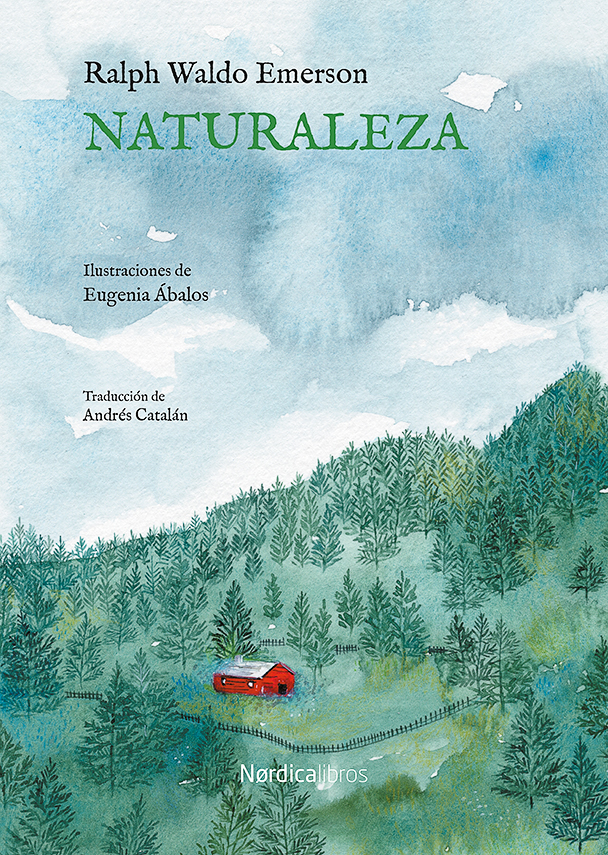


Y, como siempre, excelente tu ensayo. Es un placer leerte
ResponderEliminar