Boulder, Eva Baltasar
Boulder sitúa el deseo en un altar legendario, de carácter permanente pero pasajero. Una fuerza cósmica, parecida a la voluntad schopenhaueriana, empuja ciertos cuerpos al encuentro de sí mismos en contacto con el otro. Esa llaga abierta que son dos cuerpos que se aman. Eros es más, escribió Juan Antonio González Iglesias. La escritura de Eva Baltasar contiene la misma pulsión, configura la existencia en esa (in)definición del yo a través del tú. Los estados de conciencia que genera instalan el discurso en un plano de iluminación, la vía mística, el lenguaje dando fuelle y recibiéndolo de la llama de la vida, que es sufrir y amar hasta el tranquilo paroxismo. Explorar latitudes como un espejo agrietado. El sujeto tiene una conciencia dolorosa: se sabe atravesado, prefigurado, amarrado en el lenguaje: «El lenguaje es y será siempre un territorio ocupado. Tengo la impresión de que me estacaron en él nada más nacer» / «Siento que padezco un terrible abandono. Estoy empalmada». Algo pugna con su ansia de libertad que únicamente vislumbra en el amor. Ese es el conflicto que da cuerpo al mundo de Eva Baltasar. El sexo va más allá de la necesidad de sexo. Es una liturgia, una regresión por la carne al origen, a una región mítica, prelógica, en un estallido sanguíneo que consigue que el yo se desborde a sí mismo. La paz por la guerra.
En Boulder hay una búsqueda, más palpable que en Permafrost, que era más novela de formación, frente a este íntimo libro de aventuras tan lírico y tan desgarrador. El viaje por Islandia, claro, es viaje y extravío también por la lejanía que es uno mismo. Alumbra zonas oscuras del yo, lo sacude, lo conjura, lo devora. Este deseo primordial no está lejos de un existencialismo sin salida. Quizás sea su consecuencia, su venda o su premio de consolación. Llenar la soledad con un instinto de especie. La biografía al rescate de la metafísica.
El lenguaje, eminentemente poético aunque muy enraizado en la realidad, ofrece una cualidad de buzo. Siempre hay un desdoble, un segundo plano donde se confunde lo cotidiano con lo contingente, el puro vitalismo con la caída. Algo innato como la culpa, el fracaso y la soledad convive con el esfuerzo de Sísifo por no precipitarse. Pero es un esfuerzo en vano, falaz. La mirada el abismo es constante.
Nuestra protagonista, bautizada ‘Boulder’ por la amante, encarna al lobo estepario. De manera paralela al personaje de Hesse, su vida se articula a partir de la crisis como sujeto. El yo es una atalaya inexpugnable, una puesta en abismo tan visceral como aséptica: contempla su propia vida como algo ajeno, lo que le ocurre le está ocurriendo a otra como ella, con su mismo aspecto, su nombre y su rostro. Pero es otra, no hay compromiso real con los hechos. Es un desapego crónico, la envidia de cualquier monje budista. El lobo estepario nunca va en manada. ¿Tenemos ante nosotros a una taoísta sin saberlo? ¿Una trascendentalista incómoda? No anda muy lejos: «No pienso, observo. Y me doy cuenta de que es muy difícil observar sin pensar, percibirlo todo tal como viene, dejar que los ojos engullan y se vacíen en un único acto, barrear la mente. Lo pruebo y lo consigo. El secreto es siempre desestimarse en primer lugar a uno mismo antes, mucho antes de desestimar los milagros impuestos por la vida». En cierta forma y cada uno a su manera, lo son Henry-David Thoureau, Hermann Hesse o Santiago Lorenzo.
Lo poético es una cualidad de la que participan todas las cosas, o al menos de la que pueden participar. De igual modo, el taoísmo viene a aludir a cierto rasgo presente de forma natural en cada uno de nosotros. Boulder ha conseguido el desapego, la casi aniquilación del yo. y sin embargo no consigue desenredarse del mundo, eso que ocurre a su alrededor. El yo nunca sintoniza con ese mundo: «no sé dónde estoy, pero no estoy aquí con la mujer que amo, acariciándole la mejilla». Imposible sentirse implicada, incluida, sentir que forma parte.
Su sensación de extrañeza nómada la hace incompatible con los usos normalizados de la vida, en lo social y en lo familiar. Por eso vive la maternidad sobrevenida como un destierro más: «la maternidad es el tatuaje que fija y numera la vida en tu brazo, la mancha que inhibe la libertad». Boulder se arrancó de su vida y se hizo cocinera en un barco para no ser de ningún sitio. Ahora está triplemente atada: a Samsa, su pareja, a la hipoteca de la casa que comparten y a Tinna, la hija que nace por inseminación. Samsa ha pasado de ser una vía de acceso a la plenitud del cuerpo a esto: un protocolo más, una asfixia rutinaria.
Uno de los temas fundamentales de este libro, que ya estaba presente en Permafrost, es la libertad del individuo y su improbable encaje en el sistema. Improbable, inestable e imperfecto. Si esa libertad se basa en el otro, en ese amor que otorga o secuestra al otro, está condenado a vivir una libertad como una montaña rusa, pues el encaje con/en el otro es otro encaje en el sistema: igual de improbable, inestable e imperfecto. Dice Darin McNabb que una vida solo es significativa si uno la vive maravillado. Pues bien, si para maravillarse uno elige al otro, al amor, la complementariedad con el opuesto o el semejante, puede pasarle lo que a Bertrand en El amante del amor de Truffaut. O lo que le ocurrió a Gustav von Aschenbach en La muerte en Venecia de Thomas Mann. La belleza no se sostiene, la belleza no es eterna y a la vez lo es. Ahí está el conflicto y su maravillosa imposibilidad.
El libro está lleno de imágenes certeras que crean un sentido propio, una escritura poderosa sostenida por sí misma. No es un lirismo gratuito o relamido; al contrario, es una necesidad de poetizar el mundo para darle cabida, para que exista. Entre la ocultación y el desvelamiento, entre la esencia y la apariencia vibra la flecha lanzada por Eva Baltasar. Pero también en una singularísima capacidad para delimitar y gestionar los miedos que nos conforman, nuestra condición: «No creo en esta isla, ni en la felicidad, ni en la pareja, ni en los hijos, ni en dios». Se ha consumado: el museo del mundo solo abarata la vida. La secuestra, la jibariza. Los sentimientos de serie, los ritos marcados, la existencia como un bote que hay que llenar de lo que sea. Vivir para algo. La vida vacía de sí misma, siempre en función de algo. O vivir para nada, la genuina libertad.
Que quede algo claro: Eva Baltasar tiene el don poético: «Un adulto ha perdido el interés por las cosas brillantes. Un adulto es lo contrario de un pájaro». Ese don poético consiste, en realidad, en un dominio del lenguaje, de su lenguaje, ese que le es propio con la naturalidad de lo que no se piensa, de lo que se acaricia y se vomita. Cada palabra, cada imagen, tiene una función exacta: incitar, excitar. Pero es una ondulación, un movimiento de marea, elegante en su retirada a tiempo, voraz en su acometida impetuosa.
A veces da la sensación de que la Eva Baltasar de Boulder ha crecido dos cuerpos respecto de la de Permafrost, que ha definido mejor la esencia de su escritura. Boulder, la protagonista, es un significante que no encuentra su significado. El epítome de un libro que, además de su estilo impecable, nos regala una disección de lo que sería nuestro Zeitgeist, esa sociedad líquida y sin referente, profundamente hedonista y vacía. Boulder confirma lo que apuntara Permafrost. Que su autora tiene una voz original y personal que da en la tecla exacta una y otra vez al escenificar un complejo mundo de deseos, frustraciones y soledad. Eva Baltasar consigue reclamar por derecho propio su buen trozo del pastel literario.
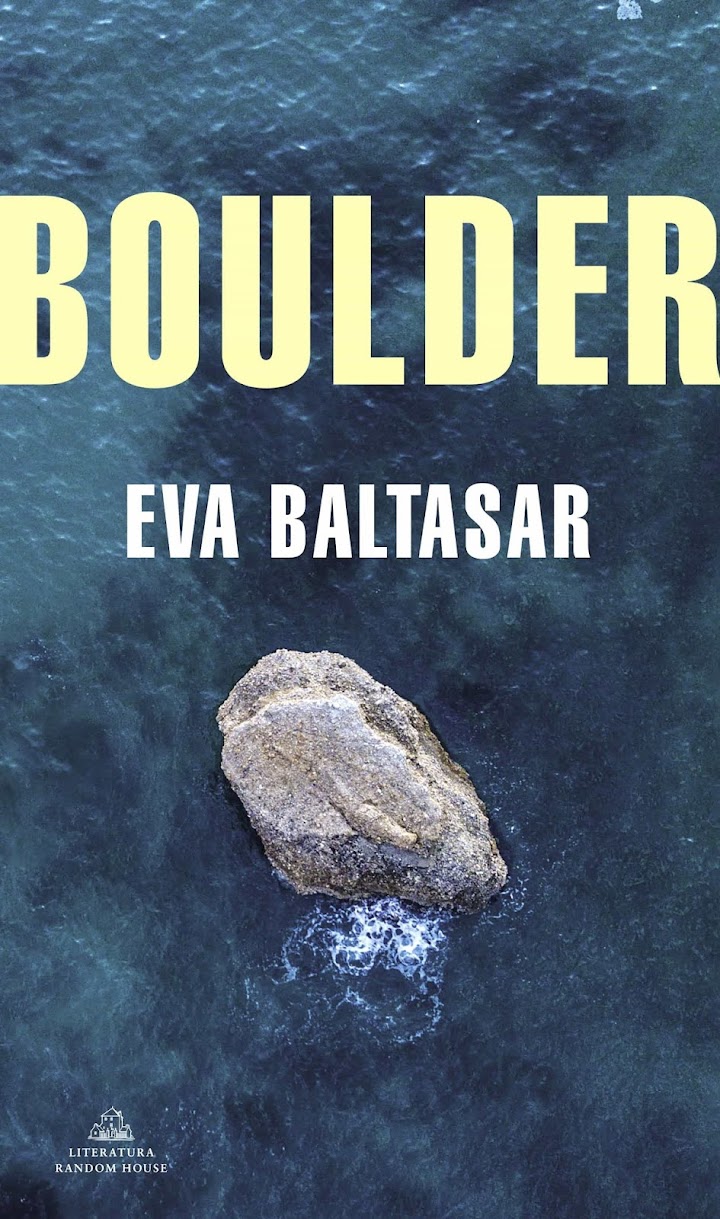


Comentarios
Publicar un comentario